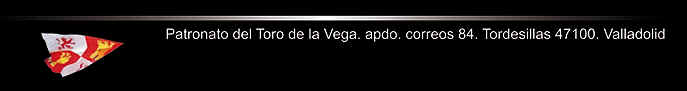Nuestro mundo está cambiando. Y está cambiando a peor, porque la verdad es que ya estaba bastante mal. La sociedad en la que vivimos, al igual que las del resto de Europa y del mundo está, salvo excepciones, convirtiéndose en demasiado “lait”, y con el norte un tanto perdido. Al contrario que en otras, generalmente de tinte islamista, lo “lait” se pone de moda, lo relativo se pragmatiza, lo pragmático se considera absurdo cuando no bárbaro, y lo obsceno, lo grosero, lo sucio se convierte en valor. Algo así como si lo ideal, lo humanístico, lo auténticamente romántico y sensible fuese alimentar con delicias a los cerdos mientras se niega el pan y la sal a la madre que nos dio el ser y nos amamantó con sus propias pechos. Y ahí es precisamente donde se engendra todo fanatismo, todo desvarío, toda locura, creando monstruos incapaces de admitir que hay otras verdades en el mundo diferentes a las suyas y, por lo tanto, tiene derecho a echarse a la calle para cargarse todo aquello con lo que no esté de acuerdo. Las víctimas, las gentes que siempre se tuvieron por normales; las que consiguieron crear un orden lógico dentro del conglomerado socioeconómico, político y cultural que dio lugar a los grandes imperios, y que en nada se asemejan con las estructuras de poder que hoy imperan en la faz continental, donde todo se mueve a “golpe de bolsillo”, por denominarlo de algún modo. Pero, el ser humano adulto debe saber remediar sus errores para ganarse el respeto de los demás. De lo contrario, se patentizará reiteradamente en la cobardía, en la necedad, en lo “lait”, al no saber defender lo natural, como tampoco condenar abiertamente, sin tapujos ni medias tintas comportamientos que quedan fuera de todo lo civilizado, de todo lo legalmente establecido, de toda razón, de toda lógica. Y es que, lo que realmente hace daño a esta mal llamada sociedad moderna es lo de siempre: el salvajismo, la ignorancia, la hipocresía, la cerrazón, la intolerancia, la incompetencia, la inoperancia, la irresponsabilidad, la falta de profesionalidad, la deshonestidad, etc. y en general todo aquello que induce al ser humano, atraído por circunstancias anejas o no a su voluntad, a obrar de manera indebida y provocando consiguientemente males que nadie desea pero que, inevitablemente, sobrevienen. Este tipo de comportamientos, además de acarrear desgracias irreparables de vidas humanas, suponen una pérdida en la dignidad y carácter del conjunto de las gentes, al privarlas no sólo de tales virtudes, sino incluso de alguna parte de su cuerpo, cuando no de esa más esencial llamada alma, en la que se acaban asentando, desde el seno familiar más profundo, las improntas que determinarán nuestra calidad como individuos en particular, como grupo, o como pueblo. No son éstos principios filosóficos que el que escribe se saca de la manga para así llamar más la atención de quienes lo lean; suponen la auténtica raíz de toda identidad, y se hallan vinculados, nos guste o no, a cualesquiera avatares de nuestros ancestros, desde que el hombre apareció sobre la faz del globo terráqueo hasta nuestros días. Nuestra genética, nuestra manera de pensar e interpretar, nuestro comportamiento individual y colectivo… nuestra fama en una palabra dependen de ellos. Un presidente americano contemporáneo dijo en cierta ocasión:
Si no somos capaces de hacer esto, estamos perdidos, pues acabaremos convirtiéndonos en nadie. Defender, por tanto, tales principios; saber anteponerlos a todo tipo de intereses o conveniencias o de porquería humanas, o a cualquier forma de manifestación externa que intente socavar en modo alguno aquello en lo que realmente creemos, a veces no se consigue aprovechando los mecanismos convencionales que nos ofrece la sociedad de la que formamos parte; tampoco haciendo uso legítimo de la legalidad vigente, o de las instituciones que se sustentan sobre ella. Por lo que, cuando ese momento llega, únicamente cabe “echarle cojones”. “Echarle cojones”, en el caso que nos ocupa, es defender a ultranza nuestro secular torneo del Toro de la Vega; no ceder un ápice de la realidad que sustenta nuestra razón. Una razón que, avalada por una tradición ancestral y por nuestra historia, constituye la esencia misma de nuestra propia identidad tordesillana. Y sustentada, además, sobre el poderoso pilar que supone nuestra propia Constitución de 1978. Por lo que ése debe ser, y no otro, el único fundamento sobre el que debemos apoyarnos para argumentar nuestra posición, que será en todo momento inamovible. Pero para eso, debemos “echarle cojones”. Sabedores de que, cualquier otro tipo de comportamiento no nos reportará sino la pérdida de ese logro que pretendemos alcanzar y que no es otro que lograr echar abajo la injusta y traidora ley que tan torpe e inicuamente han sacado a la luz la intransigencia y el comportamiento antidemocrático de la Junta de Castilla-León. Otro punto de vista es ese rumor mediante el cual parece querer sustituirse la lidia de nuestro Toro de la Vega por un nuevo tipo de atracción festiva y que sabemos muy bien en qué consiste. En cualquier caso, sea lo que sea, sólo supondrá un APAÑO; pues, al igual que no defenderá lo que verdaderamente debe ser defendido, supondrá un engaño más al pueblo tordesillano, ya que, en todo caso, continuará suponiendo la privación de ese signo de identidad que durante tantos siglos lució con orgullo. Y todo por no “echarle cojones”. Aquí sólo existe una realidad, la que se deriva de la potestad de la Junta de Castilla-León, quien “por cojones” se ha pasado por la entrepierna el texto constitucional. “Echarle cojones” por tanto, en esta ocasión, sólo puede ser entendido como una manera inequívoca de manifestar el modo en que los tordesillanos se sitúan del lado de los principios de nuestra Carta Magna, frente a lo que supone un acto claro y manifiesto de infringir y burlar la misma por parte de aquella, inmiscuyéndose así, fuera de toda disquisición, en las atribuciones del propio Tribunal Constitucional, al que, por algún motivo que se nos escapa, ha preferido dejar a un lado, convirtiendo así su actuación en un caso más de supuesta corruptela política. El chantaje al pueblo tordesillano y sus habitantes no puede ni debe continuar. Y los hombres que se dedican no a hacer política, sino a deshacer valiéndose de ella; no a construir, sino a destruir, tendrían que responder irremisiblemente ante la justicia ordinaria por los desmanes que cometen. La Ley no puede ser hoy negra, mañana blanca y al siguiente de color gris. La Ley debe ser –y así se contempla en la propia Constitución– igual para todos. Del mismo modo que debe ser impartida con equidad entre todos, sin distinción de clases, religión o ideología política, y sin ningún tipo de favoritismo. De lo contrario, ¿cómo podría obligarse a un pueblo a aceptar las decisiones de un organismo cuando otro se vale de ella para cometer sus tropelías? Por consiguiente, y en virtud de todos estos argumentos, los tordesillanos, en virtud del derecho que nos otorga, primero la Constitución española y luego nuestra antigua hidalguía, nuestra nobleza y lealtad, nuestra calidad de ilustre y coronada villa, debemos ser lo suficientemente caballeros como para afrontar con entereza y valor, o lo que es igual “echándole cojones”, esta liza, sin apartarnos ni un punto ni una coma de los principios que aquella defiende. Y, no sólo por eso, sino porque las propias instituciones del Estado, al depreciar y despreciar intencionadamente el valor del contenido esencial de las cosas, podría convertirse en responsable de quién sabe qué. Y eso, queridos lectores, aparte de ser un delito mayor, ¿quién lo desea?.
|