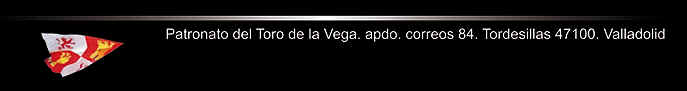|
Empecemos por el principio. Y el principio es reconocer que la fiesta del Toro de la Vega está rodeada de controversia, polémica y rechazo. Partidos y asociaciones animalistas han tenido éxito en promover, a través de internet, campañas de contestación que han suscitado el apoyo, o la complicidad, de miles de personas de todo el mundo. Personas, todo hay que decirlo, que sólo saben de la fiesta tordesillana lo que estos colectivos les cuentan, y del modo como se lo cuentan. Y esto se aplica no sólo a los firmantes de Gran Bretaña o Islandia, sino a los de España. La primera sensación para cualquiera que conozca lo que ocurre en la vega de Tordesillas es de honda extrañeza ante el retrato que sus detractores hacen del Toro Vega. El juicio previo, prejuicio, se une al desconocimiento de las claves culturales que rodean la fiesta, y, en ocasiones, a una innegable mala fe, para impregnar de tal modo el relato que los animalistas hacen del torneo que es prácticamente imposible reconocerse en él. En esta breve intervención intentaré explicar algunas de las claves que permiten entender esta distorsión, poniendo especial énfasis en el posible origen de los equívocos, pero sin ignorar que en muchas ocasiones existe un torticero afán manipulador. Lo primero que hay que recordar es que el Toro de la Vega es una manifestación destacada y singular de la tauromaquia popular. Pertenece, por tanto, a un ámbito cultural de una raíz inequívocamente rural, y cuyas claves y circunstancias son generalmente ignoradas por esos ciudadanos, mayoritariamente urbanitas, enganchados a aparatos tecnológicos y desligados de una relación real con la naturaleza, que constituyen el objetivo, el target, de las campañas de agitación del PACMA y similares. Hay, por tanto, un primer choque. El choque entre lo rural y lo urbano. Y, en consecuencia, un choque entre los distintos modos de concebir la fiesta. En la cultura urbana burguesa la diversión suele identificarse con el espectáculo (cine, teatro, conciertos) o con fórmulas pasivas de participación (fútbol) que dan por hecha la existencia de una frontera invisible, y protectora, entre el ojo y lo mirado. El que mira está siempre a salvo, como participante de un juego en el que la implicación personal es siempre psíquica, o intelectual si se quiere, pero muy raramente, o nunca, física. Por ello mismo, lo mostrado deriva hacia la abstracción, y su cualidad matérica se diluye. La sangre no es sangre real. La muerte no es muerte real. El dolor no es dolor físico real. El sexo no es sexo real. El carácter simulado de la representación, junto con la distancia material de la butaca, son mecanismos protectores del sujeto. En los mejores casos, ello no impedirá una verdadera experiencia artística, pero siempre canalizada a través de la mirada, de los ojos, y en muy poca medida, a través del cuerpo. En cambio, en los festejos taurinos populares es el cuerpo el que se pone en juego, en primer término, y la mirada pasa a ser un elemento de apoyo. O, si se quiere, la mirada es esencial para situarse, para saber dónde anda el animal, para valorar el peligro, para buscar vías de retirada, pero la vivencia no es visual, sino física. Es la excitación del cuerpo que se siente en peligro, y amenazado, y que debe protegerse de una posible agresión, material también, la que constituye el núcleo de la experiencia. Esta es una diferencia esencial para entender buena parte de los problemas de comprensión que rodean al Toro de la Vega. Una de las peculiaridades del Toro de la Vega es que simboliza, a la vez, al menos dos trayectos. Uno explícito: la vuelta al campo desde la ciudad, que se identifica con el recorrido del animal desde el cajón a la vega, y otro simbólico: la vuelta al universo de las experiencias físicas imprevisibles, e incontrolables, frente a la seguridad de la ciudad y de la talanquera. Este último podríamos definirlo también como el despojamiento de las protecciones de la civilización, para reencontrarse con una cierta experiencia de la aspereza de lo real. Limitada, pero verdadera. Y es que lo real tiene que ver con la muerte, o al menos con su posibilidad, y con la conciencia de la fragilidad. El resultado de ese encuentro es que el ser humano se ve abocado a sacar el valor, el arrojo y el coraje que quizás nunca pensó que tendría, para salir con bien. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un espectador acostumbrado a ver el mundo desde la cómoda butaca de su salón se enfrenta con una experiencia que está pensada para ser vivida entre el polvo de los caballos, la incomodidad del pinar y el miedo a lo inesperado?. Lo que ocurre cuando las claves físicas desaparecen y sólo queda la apariencia de las imágenes es que surge la distorsión de la mirada. El toro, visto en foto, o en la pantalla del televisor, no es ya el animal salvaje que realmente es, fiero y mortal, sino una imagen sobre la que es posible superponer otro tipo de discursos e ideologías. Aún recuerdo el artículo de un notable escritor, publicado en El Mundo de Valladolid, en el que establecía un paralelismo entre alancear toros y alancear perros, como si la naturaleza del animal fuera un dato irrelevante. Cuando la apariencia se impone, y se ve un toro rodeado de personas, es posible imaginarlo como una víctima indefensa. En cambio, quien pisa el suelo de la vega de Tordesillas jamás lo ve así. Todos y cada uno de los hombres y mujeres que rodean al animal saben que sus vidas están en peligro. De hecho, una de las cosas que les motiva es justamente esa sensación de riesgo, tan verdadera y cierta, no el dolor de la fiera como a menudo se afirma con innegable mala intención. El toro es un tótem precisamente por su capacidad de sembrar el terror, porque puede matar de la forma más inesperada. El toro es la fiera simbólica por antonomasia porque el hombre, incluso armado con una lanza, puede ser un monigote si es enganchado por sus cuernos. Por eso simboliza las fuerzas oscuras de la naturaleza, y de la existencia. Y por eso vencerlo puede ser íntimamente importante. No habría gloria, ni experiencia valiosa de ningún tipo, en el apaleamiento de un perro. O en sacrificar un caballo. Sobre el papel, la piel del toro es sólo piel. Y entonces es posible delirar con la semejanza con la piel del hombre, por ejemplo, y realizar perfomances en las que seres humanos son alanceados. Pero no; no es lo mismo. La batalla del Toro de la Vega es entre la humanidad y la animalidad. No son hombres contra hombres. Otra distorsión repetida es la que tiene que ver con el papel que juegan los participantes en el torneo, a menudo presentados como hordas sedientas de sangre. Seguramente el espectador acostumbrado a ver el mundo desde su sillón es incapaz de entender que en la vega de Tordesillas no hay otra forma de ver lo que ocurre con el animal que no sea la de correr detrás de él. Aún más, en el Toro de la Vega mirada y cuerpo van juntos, no están separados por ninguna barrera protectora, y hay que poner en la balanza, constantemente, y en tiempo real, los dos elementos en juego: el placer del ojo, con su intrínseco afán de querer verlo todo, y el peligro del cuerpo. Difícilmente habrá otro modo más eficaz, y educativo, de controlar la perversión de una mirada que tiende a desbocarse justamente cuando no tiene límites ni riesgos, pero que aprende a contenerse cuando su propia supervivencia está en juego. Por eso, hablar de vicio, depravación y sadismo en un festejo como éste es una distorsión especialmente injusta. Pero es que, además, hace tiempo que sabemos que la verdadera perversión no radica en la naturaleza de lo que se mira (o sea, si lo que ocurre es real o simulado) sino en la naturaleza de la mirada. Por ello, muchos defendemos que el Toro de la Vega es una fiesta esencialmente ética. Más incluso que las corridas de toros, en las que el espectador no corre riesgo personal y nuevamente impera el ojo sobre el cuerpo.
|